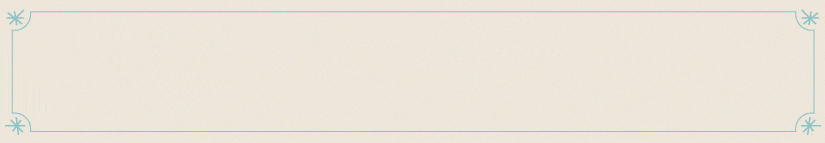Felipe
León López
La
noticia aterraría a cualquiera en cualquier lado del mundo: policías detienen a
una cuando empujaba, con dificultades, un diablito con dos cajas plástico y
cuyo contenido eran los restos de dos niños indígenas, hijos de comerciantes y
en situación de pobreza. El macabro hallazgo ocurrió en una calle del Centro
Histórico de la CDMX, el corazón político y económico del país, y las revelaciones
que han surgido alrededor de este caso deberían tener a la sociedad de la
capital en alerta, a los medios escandalizados y a las redes sociales
incendiadas por la indignación. Sin embargo, no ha sido así.
Tal
vez porque las elecciones en Estados Unidos nos llamaron más la atención que
dos niños desaparecidos, descuartizados y tirados a la basura. Quizá fueron las
típicas inundaciones en el sureste que tienen miles de personas damnificadas. O
porque la pandemia en México va directo a superar los cien mil decesos. Alguna
situación extraordinaria debe estar pasando en la mente de los mexicanos para
que, salvo contados periodistas, le den seguimiento a la inhumana forma en que
jóvenes de una organización criminal se ensañaron con dos niños, dos niños que
sus familiares habían reportado como desaparecidos un 27 de octubre y cinco
días después sólo encontraron cachitos de ellos.
La
otra tragedia de México es que nos estamos acostumbrando demasiado a este tipo
de crímenes y nos ha vuelto una sociedad insensible o costumbrista a convivir
con delincuentes de esta calaña.
Muy
al principio, las muertes provocadas por el crimen organizado nos atemorizaban
porque lo veíamos algo extraordinario. Ocurrían en pueblos, colonias o estados
vecinos, cercanos, pero no tanto. Luego, nos metieron terror, pánico y miedo de
vivir; aparecieron los matones arrojándonos cabezas humanas, o dejándonos en
cajas con mensajes acompañas de orejas, dedos o manos. Las ejecuciones y el reclutamiento
de menores de edad por estos grupos fueron cada vez más cercanos; ya no eran
los vecinos, los del pueblo o la colonia de junto; eran nuestras familias o
nuestros amigos o paisanos.
“México
se está colombianizando”, alertaron entonces. Hoy, por el contrario, nuestro
país está estigmatizado: “Nos estamos mexicanizando”, alertan en otros países
cuando el nivel de violencia excesiva entre las bandas rebasa cualquier nivel
de deshumanización.
El
crimen contra los niños y adolescentes debería ser ya una preocupación nacional;
un asunto de Estado. Al arranque de este gobierno se ofrecieron objetivos
claros y contundentes para quitarle a la delincuencia organizada el poder de
reclutamiento, voluntario o forzado, de niños y adolescentes, pero no se han
visto resultados ni los programas aterrizados con políticas públicas claras.
Pasamos del caso del “Ponchis”, “el niño sicario”, a los niños halcones de
Acapulco, o reclutados forzosamente por las guardias comunitarias y
autodefensas, a los niños descuartizados del Centro Histórico de la CDMX.
Nuestro
país, según los censos del INEGI, cuenta con más de 38 millones de niñas y niños
menos de 17 años. Excélsior publicó el
15 de marzo del año en curso que “en impunidad, 97% de asesinatos de menores;
de cada cien investigaciones, sólo en tres hay sentencias”, que de 2016 a 2019
se registra un promedio de 3.6 asesinatos de menores en el país por día.
Lo
grave es que conforme esa violencia y esas muertes crecieron en número y fueron
cotidianas, la población se fue acostumbrando. La gente dejó de esconderse, de
resguardarse en sus casas o sus familias o sus amigos. Al contrario, lo
desafiaron, incluso en varias poblaciones del país, hicieron suyas las causas y
banderas de uno y otro bando como si se tratara de “levas” insurrectas, y nació
la “narco cultura” para darle identidad y sello a cada región del país. Hace
unas semanas autoridades de seguridad pública federal (SSPC) y de inteligencia
financiera (UIF) nos presentaron un mapa de México con divisiones geográficas
según el cártel dominante, como si se tratara de presumir “el nuevo pacto
federal”.
El
problema de los menores asesinados nos incumbe a todos, no sólo es un tema de
autoridad. Y es momento de actuar, de alzar la voz y de indignarse, porque
nuestros menores están en una situación de alta vulnerabilidad por la
delincuencia y los grupos anómicos. Por ello hay que urgir a las autoridades a
contar con grupos de expertos criminalistas, de geointeligencia criminal, de
inteligencia táctica y estratégica, sociólogos, antropólogos, psicólogos a
desplegar todo su talento en analizar las características, condiciones y
prácticas delictivas de los grupos más bajos del crimen organizado: las
pandillas, que son el primer contacto de los niños y adolescentes con las
organizaciones de alto perfil. Se trata,
en principio, de adentrarse para desactivarlas, neutralizarlas y desterrarlas
de todos los espacios pública.
Por
el otro lado, hay que exigir que la política social del Estado no sea sólo con
fines político-electorales sino en atender directamente el tejido social y sus
espacios: los centros de recreación, la escuela, la familia y los medios de
comunicación, los cuales son un soporte de garantía en la formación de lazos
identitarios que aseguran la construcción de ciudadanos y seres humanos plenos.
PD
1: Tomo estas últimas recomendaciones
del texto imprescindible para iniciar este debate, de Daniel Cunjama, Jóvenes
en riesgo; pandillas y delincuencia organizada, Inacipe 2014.
PD
2 : Este análisis fue publicado el 10 de
noviembre en el portal de Julio Astillero. Días después se supo que también
desaparecieron dos más: Joana Vianey Delgadillo Díaz y Brandon Arturo López
Campos; otro más, Alessandro Loma del Valle de 14 años fue secuestrado y
asesinado en la Venustiano Carranza. El portal UnoTV, por otra parte, informó
que en los últimos 15 días, se han activado 10 Alertas Amber para encontrar a
niñas de entre 14 y 16 años en Iztapalapa.
Contacto:
feleon_2000@yahoo.com