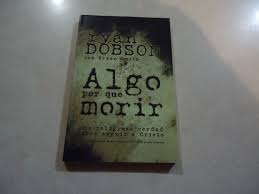
Le cedo por completo la palabra a W. H. Auden, “El poeta y la ciudad” (La mano del teñidor, tr. Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, Barral, 1974). Son los párrafos finales de ese ensayo. “Toda era es unidimensional en sus preocupaciones políticas y sociales, y al buscar la realización del valor que más estima, descuida y llega a sacrificar los otros valores.
La relación de un poeta, o cualquier artista, con la sociedad y la política es… más difícil que antes, pues a pesar de que no puede sino reconocer la importancia de que todos obtengan suficiente alimento y tiempo libre, este problema no tiene nada que ver con el arte, cuya preocupación es por personas individuales (…)
“En nuestra época la sola confección de una obra de arte es en sí un acto político. Mientras existan artistas haciendo aquello que quieren y piensan que deben hacer, aun si esto no es terriblemente bueno, aun si no atrae sino a un puñado de personas, ellos recordarán a la Administración algo que los administradores necesitan recordar: que los administradores son personas con rostros, no cifras anónimas; que el Homo Laborans es también el Homo Ludens.
“Si un poeta y un campesino analfabeto se encuentran, pueden no tener mucho que decirse, pero si ambos se encuentran con un funcionario público compartirán un mismo sentido de sospecha; ninguno de los dos confiará en el funcionario más allá de su capacidad para alzar solo un piano de cola. Si ambos entran a una oficina pública, comparten un sentimiento de aprensión; puede que jamás vuelvan a salir. A pesar de todas sus diferencias culturales, ambos intuyen en el mundo oficial esa irrealidad que aparece cuando las personas son tratadas como estadísticas. El campesino puede entregar su noche al juego de cartas, mientras el poeta la entregará a sus versos, pero ambos comparten un principio político: entre la media docena más o menos de cosas por las que un hombre debe estar preparado para morir, el derecho al juego, a la frivolidad, no es el menos importante”.



